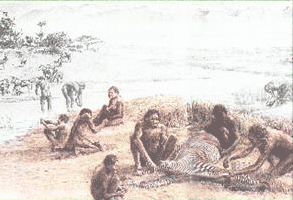|
Regreso al sedentarismo(3)
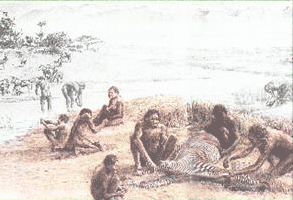 |
1. Regreso al sedentarismo
Existe acumulación de energía extrasomática que es utilizada como elemento de cambio. Nace el comercio. |
- Cazadores recolectores
- Agricultura asilvestrada
- Amansamiento de animales
|
La naturaleza deja de alimentar cuerpos y comienza a alimentar ambiciones. |
Leakey, R. & Lewin, R. (1980). Los orígenes del hombre. Madrid: Aguilar
|
|
A lo largo de miles de años, los seres humanos nómades fueron descubriendo el potencial de la tierra y sus secretos.
Llegaron así a producir sus propios alimentos: sembrando semillas y cosechando, al tiempo que diseñaban y fabricaban más y mejores instrumentos. Se volvieron agricultores, alentándose en aldeas. Paralelamente, aprendieron a criar ganado y domesticar animales. Cabe señalar que, si bien cultivaban la tierra, se fueron extendiendo como trashumantes en busca de suelos vírgenes, tanto para cultivar, como para alimentar el ganado.
 |
A medida que se expandieron sus economías de consumo y conservación para la subsistencia, comenzaron las disputas y conflictos con otros pueblos. Al principio, no existía el concepto de “propiedad” sobre el territorio, pero paulatinamente los grupos tribales se posesionan de algunas tierras ya trabajadas o que ofrecían buenos pastos a las hordas pastoriles nómades. Cada familia constituía una unidad de producción y de consumo con el dominio comunitario de la tierra. |
 |
En esta etapa se asumen roles cada vez más diferenciados entre varones y mujeres, crece la capacidad tecnológica y productiva: el uso de fertilizantes (desechos humanos y de animales) aumenta y mejora los rendimientos de los cultivos y, subsidiariamente, de las especies animales para la producción de carne, leche y lana. Comienzan a utilizarse objetos de cerámica que permiten cocer y almacenar los alimentos. |
 |
El incremento de productividad en estas actividades económicas de subsistencia trae aparejado impactos sobre el medio ambiente: a medida que los suelos se van degradando, se buscan otras tierras para cultivar y se incendian bosques cuyos suelos también quedan expuestos a la degradación, comenzando los procesos de desertización en muchos territorios. |
 |
Algunas sociedades fueron acumulando tantas innovaciones tecnológicas que se generaron importantes cambios socio-culturales: la acumulación de excedentes de alimentos permitió la aparición de diversas ocupaciones y el reordenamiento de toda la estructura interna de la sociedad. |
 |
Asociado al incremento de la productividad, se desarrolla un proceso político tendiente a la acumulación de riqueza en manos de grupos minoritarios que incentivan cada vez más el desarrollo productivo con nuevos productos tecnológicos, sustentado en mano de obra esclava provista por los prisioneros de guerra. Las sociedades se estratifican verticalmente y se organizan políticamente. Surge el estado y la diferenciación entre campesinado y sociedad urbana. Sin embargo, al cabo de siglos, la deforestación, el exceso de cultivos y el sobrepastoreo fueron disminuyendo la fertilidad de los suelos cultivables. |
 |
Es importante destacar una innovación tecnológica que da lugar a civilizaciones centralizadas políticamente y más estables: el regadío. Es un claro ejemplo en que una tecnología aplicada inteligentemente a ambientes naturales aptos, condiciona la vida social, las culturas y crea civilizaciones más avanzadas o evolucionadas. Además, con la extensión de los sistemas de irrigación y defensa contra las inundaciones y la construcción de obras hidráulicas se fomentó el crecimiento de las ciudades (programas de urbanización, construcción de acueductos, redes de caminos, etc.)(4). |
 |
En esta etapa de la evolución cultural de las sociedades, muchas civilizaciones se expandieron para la guerra o para el comercio, dando así lugar al establecimiento de los imperios sustentados en la productividad de los suelos manejados tecnológicamente, que permitieron la apropiación, el depósito y la distribución de los excedentes por parte de los agricultores. |
|
 |
Con todo ello produjeron un impacto profundo pues crearon un sistema productivo nuevo, expandiéndose sobre extensas áreas y modificando el estilo de vida de innumerables pueblos.
Estas civilizaciones ya mercantilistas, se relacionan con la naturaleza de una manera muy diferente a las civilizaciones del regadío que con sus tecnologías cuidaban el equilibrio natural.
Con los instrumentos de metal, los imperios mercantiles esclavistas (asirios, griegos, romanos y bizantinos) destruyeron muchos bosques para abrir áreas de cultivo, ahora sólo dependientes de las escasas lluvias. |
|
|
Entre estos, el caso más conocido es el Imperio Romano, que hacia fines del siglo IV y comienzos del V se desintegró (paralelamente a la invasión de los bárbaros quienes terminaron, con el tiempo, transformándose en sedentarios campesinos y en artesanos urbanos, y sus jefes fueron luego la aristocracia y realeza de las antiguas provincias romanas).
 |
En realidad tanto las historias de la Mesopotámica y Egipto, como la del Imperio Inca, están estrechamente ligadas al riego.
Los reyes babilonios y sirios fueron, antes que nada, constructores
de obras hidráulicas.
Los “imperios de regadío” se expandieron también gracias a una tecnología perfeccionada de la metalurgia de hierro forjado para la fabricación de herramientas, armas, ruedas, ejes y partes metálicas de embarcaciones.
También se acuñaron monedas, se mejoraron carros de transporte, barcos mercantiles y de guerra.
A ello se agregaron máquinas hidráulicas, molinos movidos por el agua, acueductos, la noria, la muela rotativa, cabrestantes y guías, así como los faros marítimos. |
|
 |
 |
 |
La naturaleza deja de alimentar cuerpos y comienza a alimentar ambiciones.
Con el paso de las economías de producción y consumo, a las de acumulación y producción de excedentes, se alteraron las relaciones sociales y la interacción de las sociedades con la naturaleza se torna cada vez más compleja. Sus recursos tecnológicos se perfeccionaban, impactando cada vez más sobre los recursos naturales renovables (suelo, agua, aire, biodiversidad) y sobre los no renovables (sobre todo minerales: cobre, plata, oro, zinc).
|