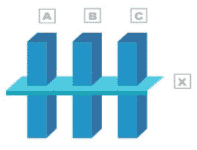|
 |
El concepto de desterritorialización ha sido pensado como categoría analítica, pues la mundialización de la cultura incluye espacialidades que obligan a modificar ciertas nociones tradicionales de interpretación de la realidad.
Renato Ortiz emplea la noción de desterritorialización como categoría importante en su línea de pensamiento, pero utiliza al menos tres acepciones diferentes para dicho concepto, aunque muy relacionadas entre si. |
|
|
 |
En primer lugar -es decir, la primera acepción- se refiere a los espacios desterritorializados como aquellos que no están limitados por fronteras físicas o demarcados por territorios nacionales. |
 |
Vinculada a esta acepción -y como segunda variante- R. Ortiz remarca que en este momento tan particular de la historia, gran parte de los bienes y mensajes que se consumen en cada nación no se han producido en su propio territorio, ni llevan signos exclusivos que los vinculen a la comunidad nacional, sino otras marcas que más bien indican su pertenencia a un sistema desterritorializado. |
 |
Veamos como se puede aclarar mejor esta definición. Si uno recurre a las categorías tradicionales de espacio tal como lo hemos aprendido en geografía, se diría que cuando hablamos de lo local, lo nacional y lo global, uno reflexiona en términos de unidades autónomas. |
| |
- Lo local se refiere a un espacio restringido, bien delimitado, en cuyo interior se desenvuelve la vida de una comunidad o un grupo de personas. En este caso, por su proximidad, por el contraste en relación con lo distante, se lo suele asociar a la idea de lo “auténtico”. Cada lugar entonces, es una entidad particular y una discontinuidad espacial.
- Lo nacional, en cambio, presupone un espacio más amplio y engloba a los “lugares”, contrastando y superando dicha diversidad. Lo nacional es una dimensión construida por una ingeniería llevada a cabo por el Estado, el mercado, los intereses geopolíticos, la unidad de la lengua. Se reconoce una “cultura nacional”, aún cuando esta claro que ella se realiza de manera diferenciada en los diversos contextos de los localismos o regionalismos que integran una nación.
|
| |
|
 |
Si pasamos a otro nivel de análisis, lo global, ya no es tanto la unidad lo que cuenta –como en el plano de lo nacional- sino la diversidad. En el conjunto de las naciones, cada una de ellas debe ser analizada en base a sus diferencias; es decir, lo nacional asume cualidades de lo “local”. La identidad de los pueblos se constituye entonces como diferencia contrapuesta a lo que es “exterior”. |
 |
Ahora bien, R. Ortiz afirma que cuando se piensa en estos términos, el concepto de globalización asume una interpretación muy particular. Es decir: en base al razonamiento anterior, lo “local”, lo “nacional” y lo “global”, aparecen como un ordenamiento entre niveles espaciales claramente diferenciados, como unidades autónomas, y por lo tanto, lo que se debe entender son las interrelaciones entre ellas. Es posible hablar entonces, de que lo “local” se relaciona con lo “nacional”, que lo “nacional” resiste o se somete a lo global; en esta dirección la reflexión nos conduce a unidades antitéticas: nacional/local o global/nacional, pues el argumento supone la existencia de límites claros que separan cada una de esas espacialidades. |
 |
También lo anterior puede expresarse en términos de inclusión y no de interacción. En este caso, lo “global” incluye lo “nacional”, que a su vez incluye lo “local”. Es decir, hay un conjunto más amplio que engloba otros dos subconjuntos.
Frente a estas consideraciones, R. Ortiz(9) afirma que en el contexto actual las fronteras entre las espacialidades mencionadas, difícilmente son tan nítidas al punto de poder ser cartografiadas de ese modo. Por ello sostiene, que el proceso de desterritorializaciòn sirve para pensar las nuevas condiciones que emergen en el contexto de mundializaciòn de la cultura.
En este sentido, hay autores que sostienen que el espacio social y cultural no es necesariamente equivalente a espacio físico. Desde ciertos trabajos se sostiene que las representaciones tradicionales del espacio en las ciencias sociales son dependientes de imágenes de ruptura y dislocación. Las distinciones entre naciones, sociedades y culturas están basadas en el hecho de que ellas ocupan “naturalmente” espacios discontinuos y, en consecuencia, las culturas nacionales se “leen” como iguales a las fronteras geográficas, sin considerar que las culturas no tienen fronteras o distinciones discretas. |
|
 |
La propuesta de R. Ortiz es considerar a la globalización de las sociedades y la mundialización de las culturas desde el abordaje de otra noción de espacialidad: como un conjunto de planos surcados por procesos sociales diferenciados.
Esta mirada diferente permite relativizar la idea de cultura mundo, cultura nacional, cultura local como si fueran dimensiones opuestas que interactúan entre sí, sino más bien como realidades en las que el espacio debe estar anclado en la idea de transversalidad. |
|
|
 |
En este sentido, es posible pensar que coexisten en cada sociedad códigos culturales superpuestos que implican diferentes grados de espacialidad, desde aquellos relacionados con códigos particulares de límites circunscriptos, a códigos más amplios articulados sobre vivencias, valores, memorias regionales, hasta las tramas culturales vinculadas con el atravesamiento de lo local por lo global. |
Un modo de representar gráficamente esta idea sería: |
|
 |
| En el gráfico anterior A, B y C representan distintos territorios nacionales, en tanto X representaría las espacialidades desterritorializadas de las que habla R. Ortiz. |
|
 |
 |
 |
Llegados a este punto, voy a detenerme para explicar qué acontecimientos y qué fenómenos se pueden pensar utilizando estas nuevas categorías de espacialidad.
El concepto de globalización -que como Uds. imaginan no tiene nada de ingenuo, esto es, tiene profundas connotaciones ideológicas- fue motorizado en la década del ochenta por los hombres de negocios, luego pasó a los medios de comunicación y al sentido común. En líneas generales, una idea tan sencilla como que el mundo se esta pareciendo cada vez más, dado que en todas partes las computadoras, las tarjetas de crédito o las muñecas Barbies tienen la misma significación, sirvió para “vender” las nuevas condiciones de la cultura. En esta línea, Benetton, Ford o Coca Cola, serían universales porque ya no tendrían nacionalidad alguna.
No se sorprendan por lo elemental de la fórmula, muchas veces las ideas más sencillas son las que tienen mayor eficacia ideológica.
Los gurúes de la globalización afirmaban por entonces que los ejecutivos de las corporaciones trasnacionales debían prepararse para un mundo sin fronteras y por lo tanto, no debían responder a nacionalidad alguna sino a una identificación con la corporación global. Al mismo tiempo, los teóricos de la publicidad -los constructores de sentido en las sociedades contemporáneas- empiezan a divulgar la idea de que el mundo es cada vez más parecido y por lo tanto más homogéneo, de allí que es necesario instrumentar nuevas estrategias para que los expertos en mercadeo y publicidad, aprendan a mirar el mundo como un mercado global.
Aunque los presupuestos esbozados no son ciertos, esto es, el mercado mundial no es homogéneo, si es posible afirmar que crecientemente ciertos segmentos de mercado se están homogeneizando en el mundo. Sin duda que para estos sectores, el mundo se esta volviendo más familiar; son dichos grupos los que se han desterritorializado, grupos para los cuales las diferencias que existen en el mundo son minimizadas, porque para ellos en cualquier parte del mundo las cosas son parecidas.
 |
| Aquí vamos a aplicar la tercera acepción que emplea R. Ortiz para el concepto de desterritorializaciòn: son aquellos grupos los que se denominan “estratos sociales desterritorializados”, es decir, los sectores sociales a los que involucra el proceso de desterritorializaciòn. |
|
 |
 |
 |
La idea de espacialidades transversales como la que postula R. Ortiz, permite pensar en “territorialidades” desvinculadas del medio físico, permite entender por ejemplo las similitudes existentes entre diferentes grupos sociales en distintas partes del mundo, grupos para los cuales el marketing global “construye” un mundo igual y cuyas vivencias, estilos de vida, costumbres similares les hace compartir la idea de vivir en un mundo único. En esos espacios globales, para esos estratos sociales “desterritorializados”, la cultura circula libremente más allá de toda atadura territorial.
|
 |
Pongamos un ejemplo: ciertos segmentos juveniles pertenecientes a sectores sociales medios o medio-altos, de la ciudad de Buenos Aires, pueden participar de expectativas comunes con grupos situados en otras partes del mundo, independientemente de sus orígenes espaciales. Se trata de segmentos cuyos estilos de vida se han aproximado porque han sido socializados en torno a objetos de consumo mundializados, vehiculizados por los mismos medios masivos de comunicación. Junto a las realidades nacionales y de clase se encuentran estos “estratos sociales desterritorializados” para los cuales las imágenes y los símbolos operacionalizados por una cultura mundializada son inteligibles. Jeans, zapatillas deportivas, cantantes de rock, MTV, constituyen la urdimbre que cohesiona a dichos jóvenes, una malla tejida en el horizonte de la mundializaciòn. Para dichos segmentos que “habitan” universos comunes despegados de la territorialidad, el mundo de los que están físicamente próximos -en nuestro caso, un connacional que vive en el noroeste en plena Quebrada, o alguien que vive en el “Impenetrable”- puede significar la absoluta ajenidad, una distancia cultural que no se comprende si no se tienen en cuenta las transformaciones del mundo contemporáneo. |
|
|
 |
| Una forma de analizar estos conceptos es relacionarlos con las cuestiones de la identidad, tal como lo destaca A. Giddens6, quien presenta el termino “desenclave o desencaje” al referirse al proceso por el que las relaciones sociales se erradican de sus circunstancias locales y recombinan a lo largo de extensiones indefinidas de espacio y tiempo, lo cual implica las transformaciones de dichas dimensiones en las interacciones sociales. Para este autor, es más preciso este término que el de diferenciación, ya que éste señalaría la ruptura de un estado y la emergencia de otro. Sin embargo, es más adecuado hablar de cómo la redefinición de tiempo y espacio implica la “extracción” de lo local para rearticularse en nuevas regiones espacios temporales. |
|
 |
 |
 |
Precisamente para este autor, serían los medios de comunicación como redes de información y comunicación –organizados en las industrias culturales- los elementos que colaboran en la desterritorialización y necesitan ser estudiados con nuevas herramientas teóricas, nuevas concepciones de tiempo y espacio para aproximarnos al entendimiento de los fenómenos de la mundialización de la cultura.
|
 |
Otro ejemplo que sirve para ilustrar el fenómeno que estamos analizando es una historia que cuenta Enzerberger: se refiere a un ejecutivo alemán que por razones de negocios debe viajar a China. Su estadía se complica porque no maneja ciertos códigos culturales que implican una gran distancia cultural: diferencias en las comidas, lenguaje, etc. El ejecutivo decide regresar a Alemania pero antes de hacerlo pasa por Hong Kong. Allí se hospeda en un hotel de una cadena internacional (por ejemplo Sheraton), puede ir a supermercados, lavaderos automáticos, a comer a restaurantes de corporaciones internacionales de fast food (¿se imaginan cuál? Exacto, Mc Donald`s), etc. El alemán entonces, comienza a sentirse como en su propia casa, rodeado de objetos, códigos, estilos de consumo que le son familiares. Ese “sentirse como en casa” significa estar atravesado por esas espacialidades desterritorializadas de las que habla Ortiz, espacios en donde confluyen códigos culturales, objetos de consumo, ideologías, que hablan del desarrollo de una modernidad que atraviesa las fronteras de diferentes sociedades. |
|
|
|